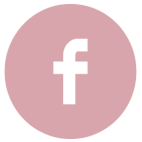Cuando me contemplo y contemplo a mis semejantes no puedo apartar la mirada para evitar ver que más allá del estatus al que pertenezcamos, más allá del éxito que el mundo nos reconozca y el aspecto físico que mostremos, se ocultan heridas. Heridas que más o menos visibles adulteran y filtran nuestra expresión. Son estériles los intentos de minimizar y de enterrar la tristeza por no haber sido recibidas y consideradas como las criaturas maravillosas que éramos, la tristeza por no haber sido reconocidas por la luz y el amor que traíamos al nacer. No podemos enterrar el dolor por habernos conformado con ser simplemente reconocidas y etiquetadas por la apariencia y la singularidad que cada una mostrábamos, por haber sido abrumadas con la aplastante herencia cultural, política y religiosa que nos obligaba a identificarnos o a reaccionar contra ella perdiendo la conexión con nuestra verdadera esencia, la divina.
Estas heridas, de no ser descubiertas y sanadas, nos convierten en supervivientes sin nada verdaderamente valioso que ofrecer.
Es importante despertar al hecho de que la sanación de la Tierra pasa por nuestra propia sanación y ésta no será hasta que no recuperemos de lleno nuestro corazón y seamos capaces de vivir en armonía con nuestros ciclos y en armonía con nuestro cuerpo, honrando nuestra capacidad de discernimiento, nuestra sensibilidad y nuestra delicadeza.
Tengo la certeza de que nuestra sanación como mujeres pasa por reconocer con honestidad que detrás de nuestra supuesta realización en el mundo, muchas veces hemos buscado atención, poder y reconocimiento fuera de nosotras, y para conseguirlo nos hemos disfrazado de infinidad de maneras, desarrollando las habilidades que cada una tenía a su alcance para lograr su objetivo.
Todas y cada una podemos sincerarnos y mirar sin velos las veces que desde niñas nos hemos traicionado en aras de ser apreciadas, admiradas, adoradas, deseadas o sencillamente aceptadas y queridas.
En ocasiones hemos podido mostrar bien debilidad, aniñamiento y desprotección, entregando nuestro poder indiscriminadamente, con la clara o velada intención de recibir a cambio una compensación de padres, maestros, maridos y jefes, o bien hemos utilizado nuestras armas de seducción y control llegando a convertirnos en verdaderas manipuladoras.
En otros casos hemos actuado como maternales y compasivas, haciendo de oreja y comprendiendo “todo” menos a nosotras mismas.
Como contraste también podemos interpretar papeles de mujeres aguerridas o abiertamente provocadoras y el de mujeres intrigantes, contaminantes y perversas.
La mujer de nuestro tiempo a menudo trae ya incorporado un sistema de alarmas para evitar el abuso del género masculino. Inspiradas por ideales de independencia y libertad y apoyadas sobre unos cimientos impregnados de rabia, dolor y resentimiento, hemos perpetuado la ancestral lucha de género, pero esta vez incorporando las armas del hombre y compitiendo con él en todos los campos.
Y me pregunto si es necesario tanto ruido, tanta lucha y tanto sacrificio para conseguir una sociedad que sea justa para todos. Si es necesario continuar esta guerra utilizando las mismas armas, las mismas estrategias y el mismo campo de batalla que tanto sufrimiento nos ha causado.
Esta maquinaria que separa repartiendo etiquetas de víctimas y verdugos tiene que tocar fondo. Reaccionando desde las heridas no es posible conseguir una verdadera hermandad entre hombres y mujeres.
Es necesario salir de todo ese engranaje reactivo de identificaciones y para ello se requiere claramente una decisión individual. Un compromiso con la Verdad que cuestione todo lo que hemos invertido en edificarnos sin tener en cuenta en base a qué lo hemos hecho. Que cuestione todos los modelos de mujeres que a lo largo de la historia nos han influido a través de la literatura, la prensa, la industria cinematográfica y la invasión publicitaria, alienándonos y alimentando aún más la distancia con nosotras mismas y con los hombres.
Cualquier representación, por muy maravillosa y glamourosa que parezca, es un vestido harapiento al lado de la verdadera emanación de una mujer que vive en contacto consigo misma.
La belleza de una mujer íntegra, cuya vida se apoya en unos cimientos de Verdadero Amor es única.
Esa belleza no se adquiere, no se conquista ni se compra. Esa belleza nos pertenece a todas. No es privilegio de aquellas que responden a ciertos cánones, ni de las que pueden regalarse todo tipo de adornos y aderezos, tampoco lo es de aquellas que pueden invertir en arreglos en un intento de sustituir lo insustituible.
Nuestra belleza es el resultado de llevar una vida responsable, de ser conscientes de la huella que dejamos en todo lo que expresamos, en todo lo que hacemos. La huella que dejamos en nuestros hijos, en nuestras parejas, en nuestros alumnos y compañeros de trabajo, en nuestros amigos y en todas nuestras creaciones.
La belleza de una mujer reside en la armonía que desprende, en la emanación serena de su mirada hacia todo lo que le rodea, en el brillo de sus ojos cuando se expresa fiel a la verdad de su corazón. En su receptividad natural y en la sabiduría para intervenir con amor cuando es verdaderamente necesaria.
Esa belleza original emerge y se muestra sin pudor cuando las veladuras que la ocultan y en muchos casos la coraza que aprisiona nuestro corazón, se desvanece.
Sanar nuestras heridas implica sincerarnos con nosotras mismas, tomar la decisión de abandonar el intento de continuar reinventándonos inspiradas por ideales y cánones esclavizantes.
Nuestra verdadera expresión nace de ese pulso íntimo que mana desde lo más profundo de nuestro corazón, donde reside la verdadera medicina, el verdadero alimento y la verdadera salvación para la humanidad y para la Tierra.
Victoria